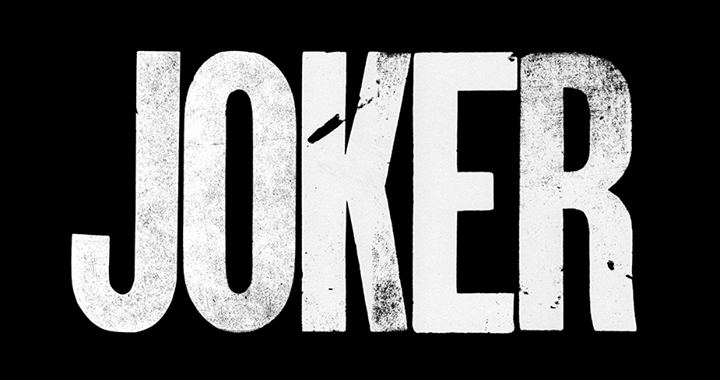Qué duda cabe de que lo que han hecho con la película “Joker” es una maniobra de prestidigitación truhanesca. Qué duda cabe de que esta reinterpretación solo ha cogido el nombre (con muchos followers), la atmósfera y el universo: los elementos más sencillos de reproducir teniendo en cuenta que el personaje proviene del cómic, género que, todos sabemos, es estrictamente gráfico (me pregunto si podríamos hacer una analogía con los términos “copia y pega”). Sin embargo, toda apariencia de conservar una esencia queda dinamitada cuando el guion, abandonando la profunda e irreductible oposición que confronta dos psicologías rivales, confunde, de forma infantil, el origen con la causa. Es así cómo se nos presenta a Batman y al Joker deslizándose por una trama que enfatiza que los problemas de autoestima son significativos (cual si adolescentes de instituto se tratara), reduciendo la oscura tensión del enfrentamiento de dos subjetividades en pugna, destinadas a una lucha a muerte, a una mera sucesión de agravios personales. Batman y el Joker, según mi opinión, encarnan ambas personalidades arquetípicas, histórica y socialmente definidas, entre otras muchas. Uno representa el compromiso con el orden dentro del caos. El otro, la constante filtración del caos en un mundo que desea desesperadamente orden.
Simbolizan, eternamente unidos (como ejemplo, la remanida figura de “las dos caras de una misma moneda”) la batalla entre dos ‘cosmos’ simbióticos, dos formas antitéticas de acción-pensamiento, antagónicas al conformar el orden del mundo, y que, por su cualidad de contrarias se definen mutuamente: son quienes son porque no son el otro. Por ello, cuán doloroso resulta ver una película que nos escamotea el odio ideológico, aquel que es guiado por una fría y dura reflexión, sostenido por una pura razón de subsistencia, que se abstrae de alimentarse de las pequeñas miserias cotidianas y que, en su lugar, nos cuela el golpe bajo del recurso a la emoción facilona, la apelación primaria al sentimiento obligado de sentir lástima por el que sufre. A partir de ahí, todo el argumento es arrastrado por el motor traqueteante de la empatía, con cuyo impacto se substituye la complejidad dramática. Lo tenemos claro: Joker es un villano porque sufrió de pequeño…y además, era pobre. Un espectador sediento de presenciar una contienda épica por un objetivo trascendente, es decir, por un resultado que dirija el orden del mundo en una dirección u otra, se sentirá aquí impaciente y frustrado, a tal punto llega la intención de los autores del film empeñados en saturar la trama con una sucesión interminable de lugares comunes y de actos, no por muy violentos, menos vacuos.
A la obviedad narrativa, se agrega el plus del discurso literal (los reiterados sermones que Arthur Flake dispara antes del acto criminal) que remata la persistente operación del ataque emocional que sufre el espectador. Aquí, el error: si el Joker es una figura arrastrada al terreno de lo antisocial radical (‘Solo quiero ver el mundo arder’), no es aceptable que se inyecten grandes dosis de autocompasión verbal, y que ello desemboque en la identificación popular (ergo, ‘la revolución de los payasos’): las acciones de la masa ficticia otorgan validez a este ‘Joker’ a ojos de la masa real. Así es cómo los guionistas suelen darse la razón a sí mismos.
Se nos induce así a la simplificación total, la unión mecánica de causa-efecto, una imagen en que la mezcla de pobreza, violencia y locura está empaquetada y lista para ser consumida como “el origen del mal” (concepto que, dicho sea de paso, lleva circulando desde los primeros noirs americanos de los cincuenta, y que coloca esta pieza en una posición muy lejana a su pretensión ‘revolucionaria’). El film nos conduce de la mano a la cómoda y trivial conclusión de que los malos no son tan malos ni los buenos, tan buenos.